Alma y el Mundo de Cristal, literatura de la nueva era por Judit Arís Moreno (2)
En estos tiempos de grandes pruebas es cuando más hemos de recordar que también son tiempos para el florecer de nuestras mayores potencialidades, para realizar el propósito de nuestras vidas, para el renacer de la verdadera humanidad. Si despertamos, la gran oscuridad vivida será la gran luz venidera.
Hoy comparto con todos vosotros el primer capítulo de ALMA Y EL MUNDO DE CRISTAL, libro 1 de la octología ALMA, que nos acompañará en este extraordinario camino de retorno a la luz que somos.
Deseo que el corazón puro ilumine nuestro viaje.
Con Amor
Judit 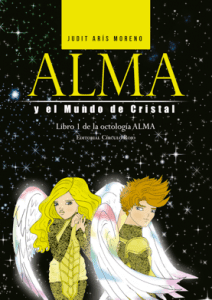
1. El vagabundo misterioso
La magia es un puente que te permite ir
del mundo visible hacia el invisible
y aprender las lecciones de ambos mundos.
Paulo Coelho
La Niña Sin Nombre vivía en la oscuridad.
La Niña Sin Nombre soñaba la luz.
Había llegado a creer que su existencia no tenía sentido, a desear el fin de su vida para dejar aquel mundo de sufrimiento y miedo. Sin embargo mantuvo la fe, hasta que la fe devino en certeza.
Logró sobrevivir al dolor y la pena de su corazón durante largo tiempo de oscuridad. Todo cambió el día en que la magia iluminó su vida: el día que entró en el orfanato Gímaco. En el momento en que puso un pie tembloroso sobre el primer escalón de aquel tenebroso lugar, sintió una confirmación tan clarividente como la que le podía proporcionar cualquier bola de cristal: cada experiencia de su vida había sido una preparación para llegar hasta allí.
Mientras disimulaba su asombro por aquel nítido presentimiento, sintió un cosquilleo eléctrico en la espalda, a la altura de los omóplatos. El hormigueo se fue prolongando hasta su estómago de modo paulatino. Aunque el trozo de pan que acababa de comer le había quitado el hambre, le crujía en las entrañas el nerviosismo propio de aquellos en quienes otros han depositado todas sus esperanzas.
A medida que subía los escalones hasta el portón del orfanato, cogida de la recia mano del vagabundo, su mente se adentró en un recordatorio de imágenes en color y empezó a rememorar cómo había llegado al lugar.
Pocas horas antes, la joven había dejado caer su pena sobre la inmensidad del mar. Cada lágrima era la materialización de los grandes dramas del pasado. Cada lágrima portaba al presente un dolor agitado que se ahogaba en la quietud del agua infinita.
Cuando el anochecer se deslizó entre los dedos sucios de sus pies descalzos y sobre el puente donde lloraba, la Niña Sin Nombre sintió más hueco el vacío de la soledad. Para no sucumbir a los sollozos, intentó distraerse con las palomas que revoloteaban a su alrededor.

Poco después, probó a centrar su atención en el griterío animado de los turistas que paseaban por el puerto, en las terrazas abarrotadas de gentes que devoraban parrilladas de marisco, en las gaviotas bravuconas que peleaban por unas migajas de pan. El esfuerzo fue vano: nada le proporcionaba el calor de la compañía anhelada.
Con el tiempo había aprendido que la soledad era un visitante educado y servicial, que tan solo entraba en su morada cuando se lo permitía. Esa vez la había invitado con las puertas de su corazón abiertas de par en par. Incluso así, a pesar de la tristeza, su fuerza interior prevalecía por encima de todo. “Estás lejos de casa, no tienes dónde ir. Sé fuerte. Sé fuerte una vez más…”. Sumida en estos pensamientos, no vio venir un trozo de pan duro, que le dio un buen golpe justo en medio de la frente.
–Perdona, chiquilla. ¿Puedes lanzárselo a aquella paloma blanca apartada de las demás? –le preguntó un vagabundo de aspecto desaliñado.
Ella, que había bajado hasta el muelle, accedió a su petición. Le encantaba alimentar a los seres alados. El ave agradeció el alimento y lo compartió con las demás mientras el anciano se acercaba a la muchacha.
–Mis padres están ahí, en el puesto de los helados –mintió ella al ver la siniestra cara del vagabundo, a la vez que ocultaba sus pies descalzos y se apartaba de él y de sus barbas malolientes.
–Sé que no es cierto. Escúchame atentamente, jovencita, pues me gusta todo lo que puede expresar el silencio y por ello soy hombre de pocas palabras. He venido a guiarte –atajó ante los ojos incrédulos de ella.
Acto seguido la tomó de la mano con rudeza. Nadie entre el gentío se percató de sus gritos de auxilio. Pese a que intentó morder, arañar y patalear al supuesto secuestrador, el hombre no parecía inmutarse. Poseía una agilidad sobrenatural. La joven llegó a creer que, en lugar de esquivar fugazmente sus golpes, el vagabundo desaparecía justo cuando ella pestañeaba y no podía verlo.
La lucha desproporcionada la dejó exhausta y jadeante. Agotada, cayó de rodillas al suelo y el anciano la soltó. Después de darle tiempo para reponerse, él le pidió que se acercara con un gesto de su mano. Ella le miró con recelo. ¿Qué pretendía aquel hombre que primero la apresaba y luego la liberaba? Estaba tan confusa y tenía tanto miedo que necesitó recurrir a su don: respiró hondo, cerró los ojos y volvió a sentir aquella intuición que la había guiado en tantas ocasiones. Entonces sintonizó con lo que su alma le revelaba y, aunque extrañada, supo que podía confiar en aquel hombre decrépito de cara agria.
El fétido aliento del anciano se entremezclaba con el olor a podredumbre del agua contaminada, que el creciente vaivén del mar mecía bajo el muelle. Tampoco era agradable el tacto de su barba enmarañada ni el de sus cabellos grisáceos y oleosos como aquel trozo descuidado de Mediterráneo. Aun así, la joven los acarició con suavidad; empezaba a sentir compasión por aquel desconocido con cara de loco aterrado. Era un pobre hombre, tan solo y abandonado como ella.
–Veo a tus padres en tu mente –le aseguró el vagabundo–. Siento los brutales golpes que recibiste. Siento la fría sonrisa de tu madre, que huyó de su responsabilidad y te abandonó en la calle. Ambos tienen la mente envenenada por el miedo.
–¿Cómo ha podido saber eso, señor? ¿Cómo lo ha hecho? He practicado la intuición mucho tiempo para defenderme, pero solo he podido conocer la nobleza de sus actos.
–¿Te parece poco dadas las circunstancias? Todo lo contrario, pequeña. Esta es la señal que esperábamos –contestó el vagabundo.
Y, susurrando, añadió:
–Eres la elegida.
La joven le miró a los ojos, brillantes de emoción, con el iris tornasolado por la luz argéntea de la luna llena, y guardó silencio ante la magnitud de tal revelación. ¿La elegida por quién? ¿La elegida para qué? ¿Quiénes estaban detrás de aquello esperando la señal? ¿Qué querrían de ella? ¿Decidiría seguir aquel camino que le presentaba la vida? Y si lo tomaba, ¿podría realizar lo que se suponía que esperaban de ella? ¿Cómo iba a realizar nada? ¿Cómo iba a ser ella una elegida para nada? Ella, una triste niña maltratada y llena de miedo.
El temor y la inseguridad golpearon su mente hasta provocarle náuseas y un agudo dolor de cabeza, porque de alguna forma sabía que el vagabundo le decía la verdad, una verdad que no estaba preparada para oír. También sabía que solo le desvelaría el secreto de sus enigmáticas palabras en el momento oportuno. En poco tiempo a su lado, había comprendido el valor del silencio, de la paciencia y de la confianza en el corazón humano.
Impulsada por una fuerza desconocida que la guiaba, se limitó a seguirle rambla arriba hasta que se adentraron en un oscuro callejón del Raval. Allí, ante la imagen de dos gatos callejeros acurrucados y entrelazados para hacerse arrumacos entre los escombros, la Niña Sin Nombre sintió la certeza de que aquel capítulo de su vida tenía que suceder y de que el misterioso vagabundo representaba, de algún modo, el ansiado hogar por el que tanto había rogado a las estrellas fugaces de aquel tórrido verano: el hogar del calor humano.
Mientras pedía ayuda al cielo, por el rabillo del ojo advirtió el gesto melancólico del anciano.
–No sienta pena por mí, señor; gracias a las vivencias duras he aprendido y me he hecho más fuerte. Miro siempre hacia delante –al enfocarse en consolarle, el malestar del estómago y el dolor de cabeza fueron cesando.
El vagabundo asintió con ojos aprobadores, aunque vidriosos. En ocasiones extremas le dolía ver el sufrimiento humano, especialmente el de los niños. En silencio, el hombre le acercó un trozo de pan, como el que poco antes habían ofrecido a la paloma luminosa, tan alejada y diferente de las demás.
Al rato de caminar, acompañados por la comunicación que transmitía el silencio, el vagabundo se detuvo ante un antiguo caserón en cuyo rótulo desvencijado podía leerse: Orfanato Gímaco.
La joven, que seguía en el primer tramo de la escalera, despertó de sus rememoraciones y prestó atención a los nuevos acontecimientos. Con su mano rugosa, el vagabundo asió la aldaba dorada del portón, que contrastaba con la ruinosa fachada, y dio ocho golpes secos.
Ella pensó que estaba a tiempo de arrepentirse, a tiempo de dar la vuelta y echar a correr, a tiempo de huir hacia… ¿Hacia dónde? No había ningún otro lugar que la esperara excepto aquel, no había ninguna otra persona que se preocupara por ella salvo el vagabundo, no podía confiar en nada que no fuera aquella energía interna que la movía a caminar junto a él.
Dadas las alternativas, la muchacha reunió valor y permaneció al lado del anciano. Con la respiración tensa, alzó la vista y descubrió que el caserón no tenía ventanas ni respiraderos, tan solo aquella puerta descomunal, que empezaba a chirriar mientras se abría con parsimonia.
–Bienvenida, Gran Madre –saludó con amplia sonrisa una especie de vigilante, alto y fornido como una muralla.
–Oh, verá, yo no soy ninguna madre, señor, solo tengo trece años –aclaró ella, sin recordar que ya contaba catorce, pues las lágrimas habían borrado hasta la memoria de su propio cumpleaños.
–No me refería a ti, jovencita, aunque tú también eres bienvenida y esperada –rió el hombre–. Adelante.
Un torbellino de preguntas inundó la cabeza de la joven: ¿quién era aquel enorme vigilante vestido de dorado? ¿Dónde estaba la Gran Madre? ¿Por qué también ella era bienvenida y esperada? ¿Qué era aquel lugar? ¿Por qué tenía el presentimiento de estar destinada a llegar allí? ¿Cuándo iba a parar el incesante cosquilleo en su espalda?…
–Paciencia, jovencita, todas tus preguntas obtendrán respuesta a su debido tiempo –la tranquilizó el vagabundo, que leía sus pensamientos, mientras la acompañaba hacia una gran sala en el centro de Gímaco.
Tan solo dieron dos pasos más y la chica paró en seco con la boca abierta, atónita por completo, tratando de entender el truco que había tras el mágico movimiento que surgía de la estancia en penumbra. Vio un estilizado perchero que se inclinaba haciéndoles una reverencia, una mesa ovalada que daba saltitos alegres moviendo el florero que sostenía, cual fiel cachorro meneando la cola para dar la bienvenida a su amo, y lo que más la sorprendió: un inmenso espejo circular de marco dorado que, en lugar de reflejar al vagabundo, mostraba la imagen de una poderosa luz cegadora, al lado de una preciosa mujer de lacios cabellos rubios, largos hasta la cintura, vestida con una túnica de seda donde brillaban los colores del arco iris.
Las piernas le flaquearon. ¿Acaso se había quedado dormida en el puente y estaba soñando? Con disimulo, la Niña Sin Nombre se dio un leve pellizco en la mano para comprobar que estaba despierta. Hecha un manojo de nervios, miró perpleja al anciano. Antes de preguntar nada, pensó que si aquel iba a ser el inicio de su gran aventura existencial, lo mejor era mantener la cabeza bien alta y demostrar compostura. El vagabundo sonrió al leerle el pensamiento y percatarse del contraste con sus manos temblorosas.

El enorme vigilante de largos bucles castaños, que hacía recordar a la joven la fotografía de un baobab que había visto en Internet, también sonreía. Respondiendo al movimiento de cejas del vagabundo, el gran hombre, llamado Guardián, saludó con un jovial ademán de cabeza y se retiró en silencio.
Los únicos objetos que habían permanecido inmóviles eran ocho tronos que se alineaban en el centro de la sala. Uno de ellos se adelantó con aires campechanos y abrió sus anchos brazos para acoger al anciano. El hombre se arrellanó en la mullida tapicería, murmuró unos sonidos de lengua desconocida para la joven, que le recordaron a las melódicas vibraciones que emitían los ángeles y elfos con los que había soñado desde niña, y al instante el viejo vagabundo se convirtió en la bella dama que poco antes se había reflejado en el espejo. Entonces la muchacha lo comprendió: ¡ella era la Gran Madre!
Se quedó perpleja ante la metamorfosis: las sucias barbas y los hediondos harapos del vagabundo habían desaparecido para dar paso a la más cristalina mujer que hubiera visto jamás. Con la frente despejada, en ella podía verse claramente el contorno de la cara con forma de corazón.
La joven sintió un infinito amor de madre que la envolvía y, mientras se dejaba embargar por aquella nueva sensación, los velos sedosos de colores que cubrían a la hermosa mujer la elevaron en el aire hasta acomodarla en su regazo. Sin saber por qué, la Niña Sin Nombre empezó a llorar. Era un llanto profundo, desgarrador. Las lágrimas brotaban en un estallido que reflejaba la pena del corazón, el dolor arrastrado desde el vientre materno, el amor ausente que tanto había necesitado y que tanto agradecía sentir, al fin, entre los brazos de aquella mujer.
La Gran Madre le acarició los largos y rubios tirabuzones, así como la piel y la ropa, que al tacto fueron quedando limpios de toda la suciedad acumulada tras horas callejeando; rozó la silueta de gaviota de sus labios para que dejara de sentir hambre, y besó sus ojos para dormirla mientras le secaba las lágrimas con suavidad. Para velar su sueño, el trono donde se había sentado inició un lento y armonioso balanceo, a la vez que la dama la arrullaba con un canto dulce y cálido que la inundó del amor más grande. Permanecieron abrazadas el tiempo necesario para sosegar las emociones y aliviar las heridas del corazón.

Cuando despertó, la primera visión de la muchacha fue la sonrisa de la Gran Madre, y el primer sonido, el griterío de una multitud de chiquillos alborozados que parecían salidos de una fiesta de carnaval. Eran niños procedentes de regiones de todo el mundo, disfrazados de juglares, trovadores, faraones, yoguis, monjes, samuráis, jinetes, soldados, campesinos, templarios, vikingos…
Los más pequeños se atropellaban unos a otros, a codazos y empujones, para ser los primeros en desentrañar la intriga: ¿sería ella de verdad? ¿Tendría algún poder mágico distinto a los que ellos ya dominaban? ¿Les convertiría en nubes de azúcar con solo mirarles?
Guardián, por más fornido que fuera, no lograba ahuyentar a aquel tropel lleno de curiosidad ante la presencia de la joven. El hombre, a pesar de que le gustaba manifestar una dureza viril que consideraba imprescindible en cualquier guardián que se preciara, poseía una inevitable vena humorística. Tantas ganas tenía de reír que lanzó una mirada fija al perchero para que, en el acto y por arte de magia, se abalanzara sobre los niños esgrimiendo, cual espadas, sus brazos de madera contra las narices más curiosas y sobresalientes.
La Niña Sin Nombre intentó adaptarse al asunto, pero no le era fácil asumir como rutinario cada nuevo evento fantástico. Contagiada por el ambiente, empezó a reír al ver que los niños se abalanzaban hacia el perchero y lograban abatirlo contra el suelo.
–¡Eso es, chicos! ¡Somos invencibles! –vociferó un chico que destacaba por su pelo, viva imagen de una auténtica llama ardiente.
–Desde luego, hay que ver, sois como niños –sentenció Guardián escondiendo una sonrisa traviesa.
–Claro, Guardián, y tú eres tan niño como nosotros –masculló una niña sepultada entre el perchero y la montaña de chiquillos que seguían desparramados por el suelo.
–¡Por suerte! –exclamó Guardián haciendo visible su sonrisa.
–Está bien, chicos, en vista del interés y con la condición de que lo hagáis por orden, podéis acercaros a saludar a vuestra nueva compañera –les animó la Gran Madre.
Todos se sentían igual de emocionados ante la novedad de la recién llegada, de quien tanto habían oído hablar. Todos, menos el muchacho del cabello color de fuego. Él sentía una emoción mucho más intensa, que se manifestaba con aceleración del corazón –en lugar de sangre, parecía que bombeaba muelles–, temblor de piernas, un intenso calor por todo el cuerpo, cosquilleos en el estómago y la espalda… Era la primera vez que sentía ese hormigueo correteando por sus omóplatos.
–Bienvenida al hogar. No podemos revelarte nada –le informó directamente una niña de nueve años disfrazada de antigua egipcia.
–¿De verdad eres tú? –preguntó un chiquitín tan minúsculo como las pecas que le bailaban en la nariz respingona. –¿De verdad eres tú la que…?
–¡Cállate, enano, que vas a meter la pata! –alguien le dio un buen mamporro en el cogote y el pequeño se fue llorando a buscar consuelo en Madre, que era como la nombraban en tono cariñoso.
Ella le cogió en brazos mientras miraba con gesto firme al autor del golpe y el pequeño exacerbaba el lloro en busca de más mimos. “¿Quién no iba a desearlos de aquella amorosa mujer?”, pensó la joven.
El último que acudió a saludar a la Niña Sin Nombre fue el mayor, el del cabello de fuego, que brillaba como infinidad de hojas cobrizas de otoño iluminadas por la llama redonda del ocaso. Su expresión facial, que solía ser tan angélica como aguerrida, se había transformado en un rostro sonrojado por la timidez. Con la cercanía, ambos sintieron sus corazones acelerados, hasta el punto de creer que los demás chicos podían notar aquel potente palpitar bajo la ropa.
–Me alegro de que formes parte de nuestra familia y nuestro hogar –expresó el joven con sinceridad y temblorosas pupilas dilatadas.
–Yo también –respondió ella, con la inquietud contenida como un caramelo de fresa atascado en la garganta.
Al girar la cabeza para ocultar el rubor, la joven vio una multitud de bolas de luz en el gran espejo. ¡Eran los niños! Y ella… En aquel instante lo relacionó: ella también se había reflejado ante el espejo como una gran luz cegadora cuando llegó junto al vagabundo.
Sin pensarlo dos veces, dio un respingo y saltó desde el trono, en el que había permanecido hasta entonces. Tomó la mano del chico y se dirigió rauda hacia el espejo, delante del cual se paró mirando al muchacho con ojos interrogantes.
–Es el Espejo de la Verdad –se adelantó a explicar la Gran Madre mientras los dos jóvenes observaban dos inmensas bolas de luz, que aumentaban de tamaño una al lado de la otra.
–Chicos, cada uno a su habitación –apremió Guardián mientras los niños ponían cara de fiesta aguada–. Es hora de dormir y descansar, que mañana os espera un día lleno de aventuras –procuró animarles mientras empujaba con suavidad a los más rezagados, que subían unas escaleras mágicas de caracol con malas caras y rezongando.
Ante la creciente fascinación de la joven, Madre se centuplicó para dar un beso de buenas noches a cada uno de los aproximadamente ciento setenta niños que ocupaban la estancia, con gran amor y algunas sugerencias personalizadas: “Recuerda agradecer las vivencias de hoy”. “Medita antes de acostarte”. “Pide guía y sueños reveladores”. “¿Dormirás con esa armadura de gladiador, pequeña?”.
Cuando la luz de la estrella más alta brilló en el firmamento, la Niña Sin Nombre y el muchacho del cabello de fuego se miraron por última vez en aquel día mágico que quedaría grabado para siempre en sus corazones.
Judit Arís Moreno
Octología ALMA
www.facebook.com/alma8com
Toda la información sobre ALMA difundida en esta web es de libre difusión, siempre y cuando se mantenga el contenido y se mencione la fuente (www.alma8.com).




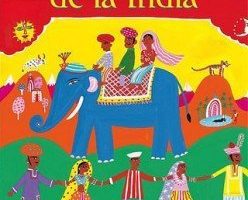

Hola, en donde puedo conseguir el libro en la Ciudad de Mexico? o lo van a seguir publicando aquí?