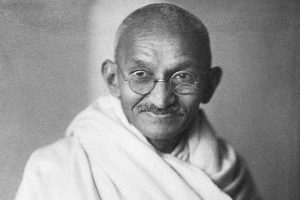Cuento Zen: el Dedo y la Luna

Existe una antigua frase cristiana: «Crux medicina mundi» («la cruz es la medicina del mundo»), una frase notable que sugiere que la religión es una medicina más que una dieta. La diferencia reside, naturalmente, en que la medicina es algo que se toma ocasionalmente, como la penicilina, mientras que una dieta es una comida regular. Quizá esta analogía no se pueda desarrollar demasiado, ya que hay medicinas, como la insulina, que algunas personas deben tomar regularmente. Pero hay un punto en la analogía, un punto expresado en otra frase latina que no es cristiana, ya que su autor fue Lucrecio: «Tantum religio potuit suadere malorum». («Demasiada religión puede estimular el mal.») No estoy pensando en la explotación del pobre por el clero corrupto, ni en la nefasta influencia del fervor ciego y del fanatismo. Más bien pienso en la antigua metáfora budista que compara la doctrina con una balsa para cruzar el río. Cuando has alcanzado la otra orilla, no cargas la balsa sobre tus espaldas, sino que la dejas tras de ti.
Aquí hay algo que puede aplicarse no sólo al escaso número de personas que podría decirse que han alcanzado la otra orilla, sino a la mayoría de nosotros.
Desarrollando un poco la metáfora: si vas a cruzar el río, debes apresurarte, ya que si te entretienes en la balsa, puede que la corriente te arrastre río abajo, hacia el océano, y entonces quedarás atrapado en la balsa para siempre. Y es tan fácil quedarse atrapado en la balsa, en la religión, en la psicoterapia, en la filosofía.
Empleando otro símil budista: la doctrina es como un dedo que apunta a la luna, y uno debe tener cuidado de no confundir el dedo con la luna. Temo que demasiados de nosotros, para consolarnos, nos chupamos el dedo apuntador de la religión, en lugar de ver hacia dónde apunta.
En mi opinión, el dedo de la religión apunta hacia algo que no es religioso. La religión, con todo su aparato de ideas y prácticas, es en conjunto un indicador, y no se señala a sí misma. Tampoco señala a Dios, ya que la noción de Dios es parte de la religión. Podría decirse que la religión apunta hacia su realidad, excepto que esto, simplemente, aporta una noción filosófica en lugar de una religiosa. Y puedo pensar en una docena de otros sustitutos de Dios o de la realidad. Podría decir que señala nuestro Yo auténtico, el eterno ahora, el mundo no verbal, lo infinito e inefable, pero, en realidad, nada de todo ello sirve de gran ayuda. Es sólo colocar un dedo en lugar de otro. Cuando Joshu preguntó a su maestro Nansen: «¿Qué es el Tao, el Camino?», Nansen le respondió: «Tu mente cotidiana es el Tao».
Pero esto tampoco sirve demasiado, ya que en cuanto intento comprender qué significa mi mente cotidiana, y trato de captarla, en realidad me estoy chupando otro dedo. Pero ¿por qué surge esta dificultad? Si de hecho alguien señala la luna con el dedo, simplemente me giro y miro la luna. Pero aquello hacia lo cual esos dedos religiosos y filosóficos señalan parece ser invisible, es decir, cuando me giro para mirarlo no veo nada, y he de volverme hacia el dedo para ver si he comprendido la dirección correctamente. Y una vez seguro, descubro una y otra vez que no me he equivocado, pero sigo sin poder ver lo que señala. Todo esto también es igualmente exasperante para la persona que está señalando, ya que quiere mostrarme algo para ella tan obvio, que podría pensarse que hasta un tonto podría verlo. Debe sentirse como cualquiera de nosotros se sentiría si intentase explicar a un niño lerdo que cero más cero es cero y no dos, o algún otro hecho pequeño de gran simplicidad. Y aún hay algo más exasperante.
Estoy seguro de que posiblemente muchos de vosotros, durante un instante, habéis divisado fugazmente lo que el dedo señalaba, una fugaz visión en la que participabais del asombro del indicador, asombro que anteriormente jamás habíais experimentado, y lo habéis vislumbrado con tanta claridad que estabais convencidos de que nunca lo olvidaríais… y, entonces, lo habéis perdido. Después de esto, quizá sintáis una atormentadora nostalgia que persista durante años. ¿Cómo encontrar de nuevo el camino hasta la puerta del muro que parece haber desaparecido, volver al recodo que conducía al paraíso, que no estaba en el mapa, y que con toda seguridad habéis visto justo allí? Pero ahora no hay nada. Es como intentar encontrar a alguien de quien os habéis enamorado a primera vista, y perderlo; y volver al lugar del encuentro una y otra vez, intentando en vano descubrir su paradero.
Aunque la haya presentado con torpeza y de forma inadecuada, esta efímera visión es la percepción que irrumpe, de súbito, en un momento ordinario de tu ordinaria vida, vivida por ti del modo más ordinario, tal como ella es y tal como tú eres; es la percepción, como decía, de que este inmediato aquí y ahora es perfecto y autosuficiente, más allá de toda posible descripción. Sabes que no hay nada que desear ni que buscar, que no hay necesidad de técnica alguna, ni de aparato espiritual de creencias, ni de disciplina, ni de ningún tipo de filosofía o religión. La meta está aquí. Es esta experiencia presente, tal como es. Esto, evidentemente, era lo que el dedo señalaba. Pero al siguiente momento, cuando miras de nuevo, vives un instante más ordinario que nunca, aunque el dedo siga señalando lo mismo. Sin embargo, esta cualidad tan irritantemente esquiva de la visión a la que el dedo apunta tiene una explicación muy simple, explicación que tiene que ver con lo que he dicho al principio sobre el hecho de abandonar la balsa una vez cruzado el río, y sobre considerar la religión como una medicina y no como una dieta. Para entender este punto, debemos considerar la balsa como una representación de las ideas, palabras u otros símbolos a través de los cuales una religión o filosofía se expresa a sí misma, por medio de los cuales apunta hacia la luna de la realidad.
Tan pronto habéis comprendido las palabras en su sentido llano y sencillo, habéis utilizado la balsa. Ya habéis alcanzado la otra orilla del río. Ahora sólo queda hacer lo que expresan las palabras, abandonar la balsa y avanzar hacia tierra firme. Y para hacerlo, es preciso dejar la balsa. Dicho de otro modo, en este estadio, no podéis pensar en la religión y en la práctica al mismo tiempo. Para ver la luna debéis olvidar el dedo que la señala, y simplemente mirar hacia la luna.
De ahí que las grandes filosofías orientales empiecen con la práctica de la concentración, o sea, fijar la mirada. Es como decir: «Si quieres saber qué es la realidad, debes mirarla directamente y descubrirla por ti mismo. Pero ello exige un cierto grado de concentración, ya que la realidad no son símbolos, ni palabras y pensamientos, ni reflexiones y fantasías. Así que, para poder verla con claridad, tu mente debe estar libre de palabras errabundas y de fantasías flotando en la memoria».
A esto seguramente contestaríamos: «Muy bien, pero es más fácil decirlo que hacerlo». Siempre parece surgir alguna dificultad al llevar las palabras a la acción, y esta dificultad parece ser peculiarmente grave cuando afecta a la llamada vida espiritual. Cuando tenemos que enfrentarnos a este problema, retrocedemos y empezamos a evadirnos con una serie de discusiones sobre métodos y técnicas, y otros tipos de ayuda para la concentración. Pero debería ser fácil darse cuenta de que todo ello sólo indica falta de decisión y ganas de postergar el asunto. No puedes a un mismo tiempo concentrarte y pensar que te concentras. Expresado de ese modo parece una estupidez, pero la única forma de concentrarse es concentrándose. En realidad, cuando lo hacemos, la idea de aquello que se está haciendo desaparece, que es lo mismo que decir que la religión desaparece cuando se convierte en algo real y efectivo.
Ahora bien, la mayoría de las discusiones sobre la dificultad de la acción o la dificultad de la concentración carecen en absoluto de sentido. Si estamos sentados juntos para comer, y yo te digo: «Por favor, acércame la sal», tú simplemente lo haces, sin el menor problema. No te paras a pensar si el método es correcto. No te preocupas preguntándote cómo, una vez tengas el salero, serás capaz de concentrarte lo suficiente para hacérmelo llegar al otro extremo de la mesa. No hay ninguna diferencia entre esto y concentrar la atención de la mente para ver la naturaleza de la realidad. Si puedes concentrar tu mente durante dos segundos, puedes hacerlo durante dos minutos, y si puedes hacerlo durante dos minutos, puedes hacerlo durante dos horas. Naturalmente, si quieres hacerlo muy difícil, puedes empezar a pensar en medir el tiempo. En lugar de concentrarte, empiezas a pensar si en realidad te estás concentrando, cuánto tiempo hace que estás concentrado, y cuánto tiempo podrás continuar así. Todo ello es totalmente inútil. Concéntrate durante un segundo. Si después de este tiempo tu mente se ha distraído, concéntrate un segundo más, y luego otro. Nadie ha de concentrarse más de un segundo, este segundo. Por eso no tiene ningún sentido que midas el tiempo, que compitas contigo mismo y te preocupes por tu progreso y tu éxito en el arte. Es, simplemente, la vieja historia de hacer fácil un trabajo difícil al ir avanzando paso a paso.
Quizás exista otra dificultad, la de que en ese estado de concentración, de clara y firme atención, desaparezca el yo, es decir, que uno no sea consciente de sí mismo. Pues lo que se denomina el yo no es más que una construcción de palabras y recuerdos, de fantasías que no tienen vida propia en la realidad inmediata. El bloqueo u obstáculo que tantos de nosotros experimentamos entre las palabras y la acción, entre el símbolo y la realidad es, de hecho, como querer tener un pastel y desear comerlo al mismo tiempo. Queremos disfrutar, pero a la vez tememos que si nos olvidamos de nosotros mismos no disfrutaremos, que no estaremos presentes para disfrutar de ello. De ahí que la autoconciencia sea una constante inhibición de la acción creativa, una especie de frustración crónica; por eso las civilizaciones que padecen de una sobredosis de ella se vuelven locas de atar, e inventan bombas atómicas para hacerse saltar por los aires. La autoconciencia supone una obstrucción, porque es como interrumpir una canción después de cada nota para escuchar el eco, y luego sentirse irritado porque se ha perdido el ritmo.
Como se revela en nuestro proverbio: «El que espera, desespera». Ya que si intentas observar tu mente mientras se concentra, no se concentrará. Y si, una vez concentrada, quieres percibir cómo surge a la realidad alguna percepción, la concentración se interrumpe. Por consiguiente, la auténtica concentración es más bien un curioso, en apariencia, estado paradójico, puesto que en él hay, a la vez, el máximo grado de conciencia y la mínima experimentación del ego, lo cual, en cierto modo, desmiente los sistemas de psicología occidental que identifican el principio consciente con el ego. De igual modo, la actividad mental o la eficiencia llegan a su punto más alto, y la intencionalidad mental al más bajo, ya que no es posible concentrarse y simultáneamente esperar obtener un resultado de la concentración.
El único modo de entrar en este estado es hacerlo con rapidez, sin tardanza ni vacilación, hacerlo simplemente. Así que tengo por costumbre evitar hablar de las diferentes clases de técnicas orientales de meditación, como el yoga, porque soy de la opinión de que para la mayoría de occidentales no representan una ayuda, sino un obstáculo para la concentración. Para nosotros, realizar la postura del loto y desarrollar cualquier tipo de gimnasia espiritual es algo forzado y poco natural.
Muchos occidentales que hacen este tipo de prácticas están tan autoconscientes de ello, tan preocupados con la idea de llevarlas a cabo, que, en realidad, no lo consiguen. Por la misma razón, desconfío de practicar el zen con exceso, especialmente cuando ello significa importar del Japón toda la parafernalia puramente accesoria, todas las estrictas formalidades técnicas, todas las interminables e inútiles discusiones sobre quién ha alcanzado el satori o quien no, o sobre cuántos koans se han resuelto, o cuántas horas al día se sienta uno en zazen o medita. Todo este tipo de cosas no es ni zen ni yoga, sólo una moda pasajera, simple religiosidad, y tiene más de autoconciencia y afectación que de noautoconciencia y naturalidad.
Sin embargo, si realmente puedes lograrlo, es decir, si consigues aprender a despertar y concentrarte en cualquier momento, puedes iniciar o abandonar estos accesorios cuando te plazca. Ya que el temor a lo exótico no debe impedirnos gozar de las cosas realmente bellas que la cultura oriental puede ofrecernos, como la pintura china, la arquitectura japonesa, la filosofía hindú y todo lo demás. Pero el quid de la cuestión es que no podemos captar su espíritu a menos que consigamos adquirir, en primer lugar, la clase especial de concentración relajada y la clara visión interior que son esenciales para poderlas apreciar plenamente. Por sí mismas no nos darán esa capacidad, ya que es algo innato. Si tienes que importarla de Asia, no la conseguirás. Por lo tanto, lo importante es simplemente comenzar, en cualquier parte y en todo momento. Si estás sentado, simplemente siéntate. Si estás fumando una pipa, simplemente fúmatela. Si estás reflexionando sobre un problema, simplemente reflexiona. Pero no pienses ni reflexiones de modo innecesario ni compulsivo, a la fuerza o por hábito nervioso. A esto se le llama en el zen tener agujereada la mente, como un viejo barril agrietado que es incapaz de contener nada.
Bien, creo que ya hay suficiente medicina por esta noche. Olvidemos el frasco y salgamos al exterior a contemplar la luna.

AUTOR: Eva Villa, redactora en la gran familia hermandadblanca.org
FUENTE: “Conviértete en lo que eres” de Allan Watt